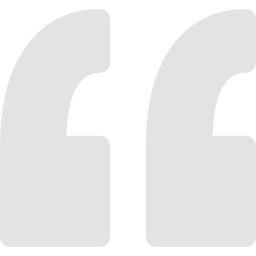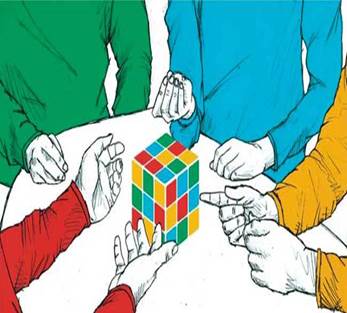Gobernabilidad
La gobernabilidad como concepto tiene una aparición relativamente reciente en el inventario conceptual de las ciencias sociales para atender y explicar fenómenos políticos, pero en su breve tiempo de vida ha abarcado una gran cantidad definiciones según el autor del que se trate y/o el momento y lugar en el que se utiliza (Prats, 2003). Su uso político apareció recién en las décadas de 1970 y 1980, a pesar de que el concepto de gobierno tiene una larga data, rastreable hasta la época de los griegos antiguos (Dwivedi, Khator, y Nef, 2007). En este sentido, existe un cierto consenso en que el origen del concepto proviene del informe de la Comisión Trilateral a mediados de 1970 acerca de la crisis de las democracias (Prats, 2003; Filmus, 2005; entre otros).
Así, en el momento de su aparición, la idea de gobernabilidad ha sido entendida como la capacidad del Estado de dar respuesta a las demandas sociales, en especial en un contexto de crisis financiera (Crozier, Huntington, y Watanuki, 1975). Sin embargo, esta noción se ha extendido hasta el punto de alcanzar distintas interpretaciones y adjetivizaciones, como la gobernabilidad participativa, institucional o democrática, así como hasta desarrollar cierta imprecisión y hasta ambigüedad (Alcántara, 1994).
¿SABÍAS QUÉ?
Las distinciones entre las diversas formas de entender la gobernabilidad han estado marcadas por una serie de caracterizaciones. Entre los aportes más relevantes y comúnmente conocidos, una primera segmentación diferencia según el enfoque ideológico con el que se define la gobernabilidad, entre conservadores, neoconservadores, liberales, y marxistas (Arbós y Giner, 1996). La diferencia radica, principalmente, en el rol del Estado versus el rol del mercado en esa relación de atención a las demandas sociales. Dejando de lado la cuestión ideológica, y por ende algunos de los aspectos normativos más fuertes y marcados, otras clasificaciones se basan en los entornos o coyunturas en que se desarrollan, lo cual produce diferencias analíticas.
Entre este segundo grupo de clasificaciones destacan, por una parte, la clasificación de Alcántara (1994) y sus cuatro escalones de conceptualización, así como, por su lado, las cuatro raíces que ayudan a concebir la noción de gobernabilidad de Prats (2003). En cuanto a la primera clasificación, los escalones refieren a la atención a las crisis de la democracia, al rendimiento de los sistemas políticos, a la crisis del Estado, y a la capacidad de brindar ciertos niveles de prosperidad a la población (Alcántara, 1994). Así, estos diferentes escalones aluden a distintas nociones de gobernabilidad centradas en resolver algún problema específico de la relación entre gobernantes y gobernados, entre ciudadanía y Estado. Por otra parte, la clasificación de raíces conceptuales hace referencia a su uso en el marco de la Comisión Trilateral, su uso durante las transiciones democráticas, su uso por organismos internacionales, y su uso durante la construcción de la Comunidad Europea (Prats, 2003). Esta segunda clasificación se basa en momentos reales de la política a escala mundial (o cuando menos regional) con un fuerte énfasis en los procesos democráticos y no en las relaciones de gobierno más generales.
Indistintamente de la noción específica que se asuma, se puede extraer, implícitamente, un cierto consenso en torno a la definición de gobernabilidad como la capacidad o cualidad de un Estado en atender las demandas y/o necesidades de la ciudadanía. Así es como Mayorga y Córdova (2007) llaman la atención a la necesidad de una definición más flexible que permita analizar distintos grados de gobernabilidad, en línea con la propuesta de Camou (2001), y que concilien un elemento central en la ecuación entre gobierno y ciudadanía, Estado y sociedad: la legitimidad durante el proceso de atención de demandas de manera eficiente.
Sobre esta última parte, justamente, se reconoce la diferencia entre los estudios sobre gobernabilidad democrática de aquéllos centrados en calidad de la democracia. Mientras que los últimos tienden a centrarse en los aspectos procedimentales, y a veces mínimos, de la democracia, los primeros involucran, también, los resultados de la política pública en su evaluación (Mainwaring y Scully, 2008). Esta definición, aunque no es inaugural, ejemplifica una línea de estudios y conceptualización en torno a la gobernabilidad que le dota de un adjetivo central para su entendimiento actual: gobernabilidad democrática.
La gobernabilidad democrática, entonces, mantiene la idea de relacionamiento entre Estado y sociedad, pero la despoja de la restricción a la mera eficacia y trata de ampliarla junto a la idea de legitimidad, así como de construcción permanente (Filmus, 2005). Se trata, pues, de la conjunción entre la capacidad de un gobierno de hacer realidad las demandas y/o necesidades de la población al hacer funcionar el aparato estatal y burocrático, junto con la apertura de espacios y promoción de mecanismos y valores democráticos para la participación de la población. Esta segunda parte es la que diferencia la gobernabilidad tradicional de los nuevos paradigmas que pasaron a denominarse gobernabilidad democrática.
Es común que, popularmente, se entienda la gobernabilidad como la capacidad de un gobierno, principalmente el Poder Ejecutivo, en hacer efectivas sus políticas, usualmente frente a un Poder Legislativo que, bajo la teoría de controles y balances debiera ser crítico con el quéhacer político del primero. Es por este motivo, que muchas veces se reduce la gobernabilidad a cálculos aritméticos respecto de la posibilidad de un presidente, para casos como el boliviano, de obtener el apoyo legislativo necesario para llevar adelante sus propuestas. Esta situación, que como se dijo es común en varios entornos, lleva a la sobre simplificación de la idea de gobernabilidad, ya que no solamente reduce a su noción básica de eficacia, sino que somete dicha eficacia a cálculos aritméticos respecto del apoyo legislativo de la autoridad ejecutiva.
Este tipo de problemas, que conviven diariamente con el ejercicio de la política, no tienen solamente implicancias conceptuales, y por ende puramente analíticas y/o académicas, sino que afectan la forma de ejercicio de dicha política y la propia gobernabilidad. La sobre simplificación de la idea de gobernabilidad invisibiliza la necesidad de participación amplia y plural de la ciudadanía, lo que, a su vez, provoca la ausencia de mecanismos claros para dicha participación.
¿SABÍAS QUÉ?
Referencias
Alcántara, Manuel (1994). “De la gobernabilidad” en América Latina Hoy, 8: 7-13.
Arbós, Xavier y Giner, Salvador (1996). La gobernabilidad. Ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial. Madrid: Editorial Siglo XXI.
Camou, Antonio (2001). Los desafíos de la gobernabilidad. México: Flacso/IISUNAM/Plaza y Valdés.
Crozier, Michel; Huntington, Samuel; Watanuki, Joji (1975). The crisis of democracy. Report on the governability of democracies to the Trilateral Comission. Nueva York: New York University Press.
Dwivedi, O.P; Khator, Renu; Nef, Jorge (2007). Managing development in a global context. Nueva York: Palgrave Macmillian.
Filmus, Daniel (2005). “Gobernabilidad democrática: conceptualización” en Revista Aportes Andinos, 13: 1-4.
Mainwaring, Scott y Scully, Timothy (2008). “Latin America: Eight lessons for governance” en Journal of Democracy 19 (3): 113-127.
Mayorga, Fernando y Córdova, Eduardo (2007). “Gobernabilidad y Gobernanza en América Latina”, Working Paper, NCCR Norte-Sur IP8, Ginebra.
Pinho de Oliveira, Maria Fatima (2018). “La gobernabilidad o capacidad para gobernar. El papel del liderazgo político” en Quaestio Iuris 11 (1): 408-423.
Prats, Joan (2003). “El concepto y análisis de la gobernabilidad” en Revista Instituciones y Desarrollo, 14-15: 239-269.
Contacto
endemocracia@aru.org.bo
+591-2-2779067
Avenida Julio Patiño No. 1366, Edificio López Azero, 4to piso, Oficina 402, Calacoto, La Paz, Bolivia
Recoleccion de Datos